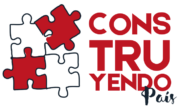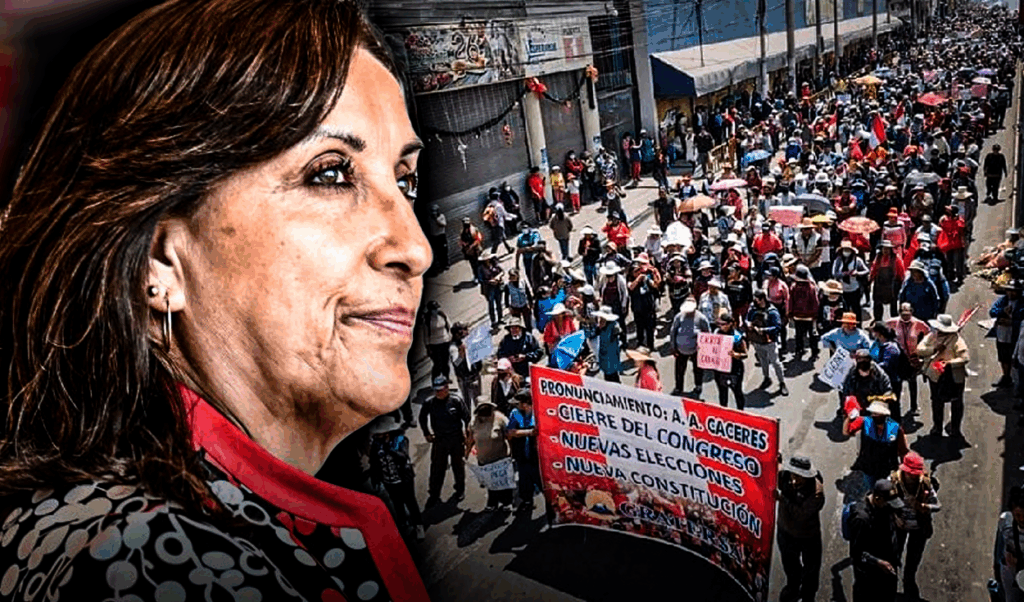Por: Camilo Contreras
Recurrentemente salta a la palestra pública, y más en contexto electorales, el debate sobre los límites y alcances de los derechos de honor y reputación de funcionarios públicos frente al ejercicio de libertades comunicativas (expresión, información, opinión, entre otros). De hecho, ya es sabido que el primero de estos derechos (honor) ha experimentado una variación en su significado a lo largo de la historia. Así, en el contexto aristocrático de Grecia y Roma, se vinculaba el honor con el linaje y la posición sociales. En la Edad Media y el Renacimiento, era un concepto arraigado al a la nobleza. Actualmente, en el marco de una organización estadual con corte republicano, el honor es un derecho universal y democratizado que se funda en la sola dignidad inherente a toda persona humana, ya no en privilegios de clase ni en méritos personales o éticos.
Ahora bien, cuando hablamos del honor y reputación de funcionarios públicos, determinar su vulneración enfrenta algunos desafíos en el orden nacional e internacional. Uno de estos es la despenalización de la vulneración de ambos derechos por el ejercicio de alguna libertad comunicativa. Un segundo desafío es la determinación de su contenido considerando la orientación dogmática de concebir ambos derechos con contenido unitario y ya no como dos derechos con contenido diferenciado. Un tercer desafío consiste en establecer los aspectos necesarios para determinar su vulneración al mediar una actividad funcionarial que reviste interés público.
A este tercer desafío se enfrenta una nueva investigación académica que analiza exhaustivamente los desarrollos jurisprudenciales tanto nacionales como supranacionales sobre el derecho al honor de altos funcionarios peruanos. Con la tesis “El honor y la reputación de altos funcionarios: aportes desde la jurisprudencia de la Corte IDH y del TEDH”, se proponen nuevas respuestas fundamentales a la interrogante de cuáles serían los aspectos necesarios de considerar para determinar la vulneración del honor de altos funcionarios públicos. De esa forma, el autor ofrece algunas respuestas prácticas a ciudadanos y operadores jurídicos para saber cuándo una crítica ejercida contra un alto funcionario público (presidentes, congresistas, ministros de Estado, entre otros) constituye o no una vulneración legítima de su honor. Así, se espera contribuir al debate democrático para un marco jurídico más predecible que garantice la efectiva promoción, protección y defensa de derechos individuales y colectivos al amparo de lo que entendemos actualmente como una “sociedad democrática”.
Para acceder a la tesis completa, visite:
http://hdl.handle.net/20.500.12404/31230